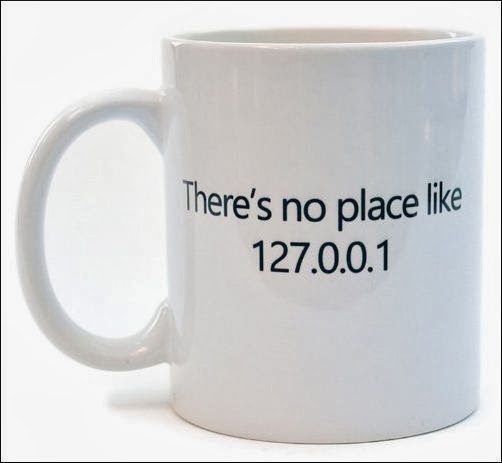Alguien tiene que cargar con la ingrata tarea de decir lo que la gente no quiere escuchar. Y, si se trata de una sociedad adolescente y malcriada a fuerza de gobiernos populistas que durante décadas le endulzaron el oído con falacias, tanto peor. Los políticos en la Argentina saben muy poco; de hecho vienen cada vez más iletrados pero aterrizan en la lucha por el poder con un experto en marketing político bajo el brazo que les susurra cómo ganar elecciones.
Eso lo copiaron del primer mundo. Como suele ocurrir, toman la receta incompleta. La preparación personal previa y los equipos de consulta que se necesitan para el después, quedan en el tintero. Así, como Dios los trajo al mundo en materia de proyecto, encaran gestiones para una sociedad que viene escuchando desde hace setenta años del peronismo y sucedáneos “Vos no tenés la culpa de nada. El país se hizo pelota solo. El responsable de la decadencia es otro”.
Contenta y satisfecha la ciudadanía, exultante cada domingo de votación creyendo que la magia de la urna resuelve por sí misma los problemas, se volvió experta en silbar cuando aquellos a los que elige resultan torpes, indecentes, ladrones, corruptos y/o incapaces. No conformes con su propia performance en materia electiva, cuando los mismos que fracasaron y/o los defraudaron cambian de partido, los siguen para volverlos a votar en la hipócrita creencia de que el envase modifica el contenido.
En este sentido, hay casos emblemáticos que ilustran la conducta esquizoide del votante medio. Allá por 2008, miles de personas marcharon indignadas por la avenida del Libertador de la capital para manifestar su rechazo a la famosa “Resolución 125”, entendida como un avance desmedido del estado sobre el sector agropecuario. En 2013, quien fuera el inspirador de aquella salvajada, el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, fue masivamente votado por millones de porteños para representarlos en el Congreso Nacional.
No es el único caso. Para hacer honor a la verdad, los inventores del salto en garrocha en términos políticos fueron los peronistas. Allá por los ´90 hizo punta Patricia Bullrich. Si bien obtuvo una ininterrumpida beca dentro de la estructura del estado, su trascendencia política ha sido siempre escasa; por suerte. La catarata vino después. Pero el punto digno de reflexión no son los caraduras que buscan sobrevivir en el mar de chantas en que se ha transformado la política toda, sino la reacción del público.
Es asombroso constatar los halagos que arrancan una sarta de individuos que hemos visto recorrer el espinel del peronismo en todas sus variedades, con lo que eso implica: menemistas con Menem, duhaldistas con Duhalde, sciolistas con Scioli y kirchneristas con los Kirchner; son figuras que han desfilado por los permeables medios de comunicación locales explicando cómo se sale de las crisis que ellos mismos provocan.
La izquierda argentina, cuya representación crece por falta de opciones válidas más que por una legítima coincidencia ideológica del electorado, ha sido históricamente estatista y autoritaria y, por ende, simpatizante de las dictaduras de izquierda. No engañan a nadie hoy cuando se identifican con Maduro porque lo hicieron aún antes de las elecciones. Ni cabe tampoco indignarse con su apoyo a cualquier estatización. Son izquierdas con banderas de izquierda. No usan careta para promover políticas aberrantes y perimidas.
Para una mente razonablemente crítica, tampoco es opinable el papel demoledor que ha jugado el peronismo desde que alumbró en la escena nacional. Porque es una fuerza que sabe y mucho de persecución política y de arbitrariedad, de desprecio por la ley y de corrupción y ni siquiera se ha tomado la molestia de disimular. La ostentación del delito es un tic netamente peronista.
Entonces, aplaudir a quien critica a Aníbal Fernández es tan útil como vibrar de emoción con los juicios anti kirchneristas de Julio Bárbaro o de Jorge Yoma. O de Marcos Aguinis, que con una mano empuña la pluma con la que fustiga al sistema por inmoral y con la otra cobra una jubilación de privilegio, precisamente una de las baratijas más vergonzosas de ese sistema y reflejo de la connivencia transversal de la clase dirigente argentina.
Pero cuando Federico Pinedo dice que Guillermo Moreno “se hace el malo pero es un tipo simpático”, se abstiene de denunciar el empujón a la justicia que promovía el ministro Alak por ser “su amigo personal” o colabora con el oficialismo en el intento de destrozar el Código Penal vigente ¿en qué se diferencia de Luis D´Elía destilando veneno contra la “puta oligarquía”? ¿No espera el pueblo que esa oposición que se vende como distinta sea un dique de contención frente al “puto populismo”?
¿Sirve de algo que Sanz y Stolbizer compitan a ver quién dice más calificativos agraviantes contra los K en público y luego voten la “profundización del modelo” acompañando los adefesios kirchneristas en el Congreso? ¿Suma el civilista-penalista Ricardo Gil Lavedra hablando mal del gobierno frente a las cámaras y trenzando con sus esbirros en las comisiones demoledoras de nuestros códigos?
¿Vale un cospel que cualquiera de ellos acompañe a la ciudadanía en las marchas de protesta callejeras cuando son brazos incondicionales de esa corporación política que apila privilegios? En el fondo ¿no se siente uno un poco tonto defendiéndolos?
No me mate, amable lector. No mate al mensajero por el mensaje. Yo no los inventé. Ni siquiera colaboré en sentarlos en las bancas que ocupan. Como mucho puede acusarme de mal gusto por describirlos.
Copiado de Leer lejos de las comidas.